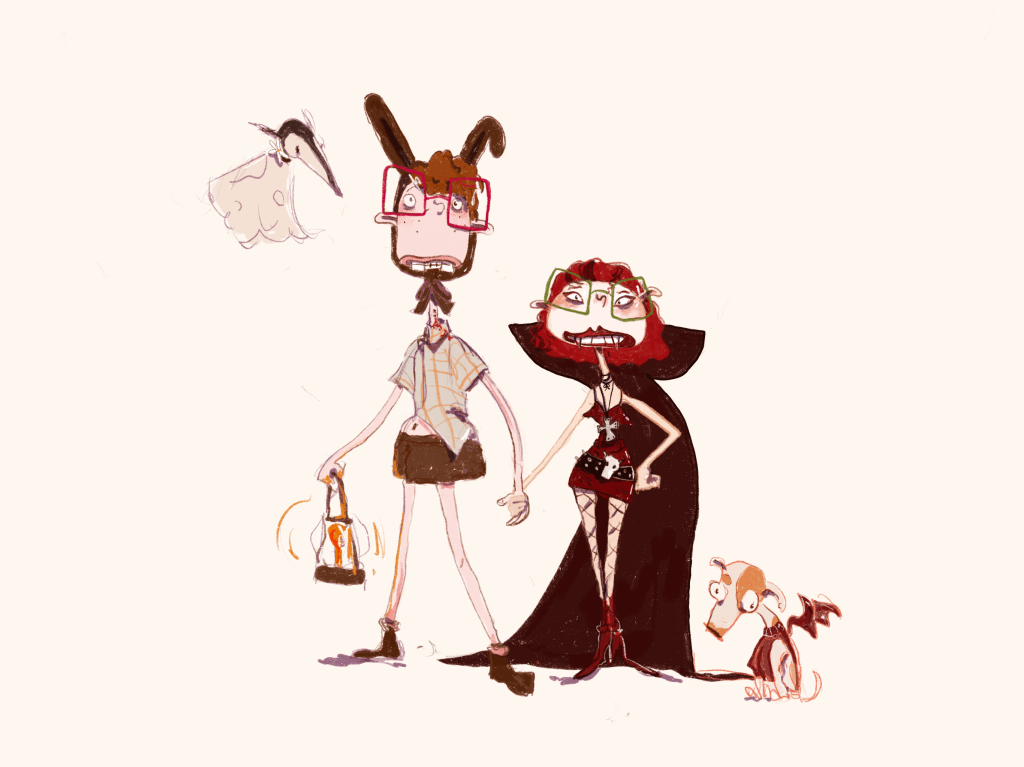
Gilmar Simões
Para Betty
Elizabetta Dolcezza partió de Buenos Aires a Brasilia en autobús sin saber si lo que sentía era dolor o tristeza. Las más de veinticuatro horas de viaje eran como si hubiera partido hacia el fin del mundo. Debía ser resistente. La muerte es dura de aprender. Lo único que nos queda es aprender del lenguaje: morir es fácil. Son momentos complicados, de transición.
Su marido, cuando escuchó su desahogo, dijo: No te apresures. Ándate tranquila. Solo espero que sea un pasaje sin dolor ni agonía, si es que llegas a tiempo.
El autobús avanzaba por la carretera, pero ella no olvidaba que iba camino del velorio. Mientras, miraba el aumento de la neblina a cada kilómetro. A medida que afuera la luminosidad disminuía, la falta de visibilidad aumentaba su aflicción. Dentro del autobús, los ronquidos, el aliento y el olor a tabaco, a perfume barato, a flatulencias y a otras emanaciones desagradables de los pasajeros la mantenían despierta en la oscuridad de la pampa.
Amaneció de golpe y lentamente la claridad mustia del invierno fue dejando espacios para los tímidos rayos de sol entre las nubes. Habíamos cruzado la frontera y nos movíamos por tierras brasileñas. Después de cruzar el estado de Río Grande do Sul, nos adentramos por el estado de Paraná. Había caído una helada y el paisaje verde estaba cubierto de copos de nieve. Pero la sensación de frío era mayor que en Buenos Aires. Por eso, Elizabetta se puso un jersey más grueso.
El autobús hizo la parada una hora antes de Curitiba, para ir al baño y cenar. Allí subió un joven de aspecto tímido y de carácter distraído. Los pelos pegajosos parecían de otros sudores o que acababan de asearse, pero no. Para Elizabetta mantenía oculto un turbio significado. Él se sentó en el asiento del pasillo del otro lado de Elizabetta. Vestía una sencilla camisa blanca de algodón. Hacía frío. Esbozó una leve sonrisa y le preguntó de dónde venía. Ella le contestó que era de Buenos Aires. ¿No hubiera sido mejor y más rápido el avión?, recalcó él. Tenía un acento extranjero, anglosajón. Ella se puso inquieta como si la sugerencia invadiera su intimidad. Él lo percibió y se disculpó.
—Tranquilo —le dijo. La verdad es que odio viajar en autobús. Pero los precios de los vuelos están por las nubes y la inflación rebasó los tres dígitos; así que no estamos para hacer derroches… Mientras tanto, vio que se metía una pastilla en la boca. Luego, sacó un libro de la mochila y empezó a leer. Él la miró sin entender la relación entre odio e inflación y le preguntó: ¿Y qué vas a hacer en Brasilia? Elizabetta no le respondió. Su largo mutismo parecía decirle: Fanculo, meteco. Sin embargo, le contestó después de un par de minutos: ¿Sabes qué, my dear boy, voy a resucitar a mi vieja que está moribunda? El joven la miró con extrañeza y le dijo tímidamente: Ok, sorry, al mismo tiempo que sacaba un blíster del bolsillo de la camisa y se tomaba otra pastilla azul. Su camisa estaba tan pegada por el sudor que había cambiado de color. Estaba colgado, definitivamente. Elizabetta percibió en su cara enfermiza una figura debilitada y frágil. Entonces él cerró los ojos y se durmió. Mientras, ella solo pensaba en cómo encontraría a su madre y en cómo tratar de dormir. Pero el móvil parpadeó, apareció un mensaje de su hermana: «Ven rápido, si no, no la oirás cantar su última canción»;y así la necesaria idea del sueño volvió a irse. Le contestó que estaba en camino, pero el autobús iba lento. Había nevado. Cinco segundos después: « ¿Por qué no viniste de avión?» Elizabetta se alteró. « ¿Y tú me hubieras pagado el boleto?»,preguntó. Ella no esperó la respuesta porque sabía que su hermana estaba peor que ella económicamente; además, se había separado y tenía dos hijos que sacar adelante.
En ese instante escuchó un ruido al lado. El joven deliraba. Decía frases incomprensibles. Tras un largo soplido, volvió a respirar con tranquilidad. Sin embargo, unos minutos después hablaba solo por el pasillo. «Sí, el fin es el lugar del que partimos, la llegada es el lugar al que volvemos». Leía en un libro sobado. Enseguida, alguien gritó: «Cállese, idiota». «Queremos dormir, imbécil.» Y otras beldades. Ella le cogió de la mano y le avisó: «Vas a tener problemas. Siéntate, y cállate.».
—Mejor sentarse y ponerse tranquilo —le aconsejó. Él, en cambio, expuso: «Es que ese Eliota no sabe lo que escribe», y pasó página. «Los vivos solo disponen del idioma que les han dejado los muertos y, como lengua de fuego, les quemará en el juicio final».Pero él siguió recitando los versos apocalípticos. El conductor encendió las luces interiores del autobús. Se había formado tremendo revuelo. Como no hubo silencio, decidió parar en el arcén.
El joven tenía un aspecto pálido y demacrado, pero no de susto sino por el desasosiego. La mayoría de los viajeros querían que se bajara allí mismo. Elizabetta se puso de su lado y dijo que era una falta de humanidad dejarlo tirado en medio de la carretera. Además de ir en contra del derecho del viajero. Pese a que uno gritó que ella no tenía idea. Al final, entre todos razonaron y acordaron esperar a la próxima ciudad. No obstante, el viaje ya no fue el mismo después del altercado; quedó marcado en el ánimo de los pasajeros hasta el final del viaje.
Unos diez kilómetros después, el conductor paró el autobús en un puesto de control policial y le sugirió que bajara voluntariamente si no llamaba a la policía. Elizabetta protestó junto al conductor, increpándole por su abrupta decisión. Mientras él sacaba la maleta del joven, ella le dijo que no tenía derecho a hacerlo, que le iba a denunciar. Y le propuso convencerlo para que se tranquilizara y que leyera en voz baja. Entonces el conductor le preguntó si quería quedarse también con el poeta loco.
Hizo énfasis en «loco» de una forma tan irónica que ella pensó que tenía todas las de perder si continuaba enfrentándose a él; y más de madrugada con los policías cabreados por haber sido despertados por una tontería, como dijo uno.
Además, tenía que llegar a Brasilia mañana si no quería llegar horas después y ver el cuarto vacío. Así que dio un paso atrás. Entró detrás del conductor antes de que este cerrara la puerta.
En el asiento del joven encontró el libro Cuatro cuartetos de T. S. Eliot. Lo cogió y empezó a leerlo. Se detuvo en esas frases: «El fin es el lugar del que partimos». «La comunicación de los muertos posee lenguas de fuego más allá del idioma de los vivos». Se durmió pensando en cómo el joven las transformaba y reinterpretaba a su voluntad. Soñó con las frases como asociadas a su madre. La última vez que estuvo con ella, cantaba con su voz potente y melódica, a pesar del estado muy avanzado de su enfermedad. Su madre tenía una bella voz. Incluso quiso ser cantante. De hecho, participó en concursos y pruebas en alguna productora. Pero no tenía padrino ni espacio para extraños en su cama. Seguro que hubiera sido más feliz y no hubiera tenido que aguantar a su marido. Pero, en fin.
Eran altas horas de la madrugada cuando el autobús llegó con retraso a la estación. Al salir en busca de un taxi, un joven en la fila, bien vestido y peinado, hizo un gesto de saludo que ella interpretó como de agradecimiento por su defensa en el autobús. Era tan parecido que Elizabetta creía estar viendo un fantasma. Y cuando le preguntó si le habían gustado los versos. Ella miró el libro Cuatro cuartetos que llevaba en la mano; y, sin entender cómo había llegado hasta sus manosrumiando incertidumbre, le respondió con una sonrisa floja: Sí.
Todavía trastornada, tocó el timbre del apartamento de su madre. Miró hacia atrás para asegurarse de que no le siguió el fantasma. Entró. En el ascensor, el espejo reflejaba aún su cara de susto. Dio dos besos a su hermana y se dirigió a su habitación. Allí encontró un bulto extendido en la cama bajo la sábana azul. Su hermana la abrazó y con lágrimas en los ojos le dijo que, junto a la infección urinaria, ahora la neumonitis. El antibiótico ya no funcionaba. De repente, escucharon una voz apocada: O partigiano, portami via / Ché mi sento di morir. Elizabetta se acercó a la cama y cogió la mano de su madre. Mamma, mamma, per favore. Intentó mantener el tipo mientras se miraban en silencio, pero le fue imposible sujetar el sollozo, pues de la débil voz sonó: Baila, baila morena, sotto questa luna piena. Elizabetta se atragantó y salió a la terraza a fumar un cigarrillo. El manto de luz de la luna llena se expandía sobre la ciudad iluminada mientras ella pensaba en los seis meses transcurridos desde que la vio. Tiempo suficiente para disolver su fortaleza. Pero ella siempre intentó mantener la dignidad a pesar de su estado frágil y consumido; su madre nunca perdió el ánimo y la alegría. Además de cantar las canciones de su juventud, cantaba incluso algunas modernas de sus nietas. Recuerda que también escuchaba todo tipo de música: roques, boleros, sambas, tarantellas, oración a San Francisco. Era muy divertida y tenía mucho sentido del humor.
Parecía que a Elizabetta el pensamiento se le había quedado empantanado en el viaje, pero no. Ella buceaba. ¿En qué? Tal vez no detectaba que, con el transcurrir del tiempo, el viaje del idioma, de las lenguas de fuego, de las canciones, del juicio final, amenizaría su regreso. Incluso pudo imaginarse los cambios que vendrían en la vida de su madre o lo que aparentaba ser una forma diferente de vida. Tenía certeza de que estaban ahí. Así que no, no podía llevarla al hospital para que la intubara. ¿Para qué prolongar la vida innecesariamente? Pero había que sortear la ley y el preconcepto moral. En el edificio había un gerontólogo que las aconsejó. Sin embargo, tomar la decisión en esos momentos no era fácil. Ambas hermanas temblaban por tener que asumir la responsabilidad.
La enfermera levantó la jeringa contra la luz pálida del cuarto y le administró la morfina y el Dormonid. Eran las 4 de la mañana cuando su voz se apagó y el sonido del silencio ocupó el vacío dejado.
Al día siguiente envió una foto del cuarto con todo el equipo que le sirvió en las últimas horas. En el texto se lamentó: El cuarto ya no expresa dolor ni alegría.
Su marido objetó: Sí, puede expresar dolor o alegría, pues en esos aparatos de oxígeno para respirar aún hay un poco de aliento de esa vida ausente. En esa cama vacía aún hay rastros de su calor. En esas sandalias rosas aún hay huellas de sus pies. En esa almohada y esas sábanas blancas aún queda el olor de su pelo y de su cuerpo. Además, hay muchos secretos que se irán desvaneciendo en horas, días y minutos, que nadie logrará atrapar, menos esas marcas que guardará por muchos años en su memoria.
El sudor y el olor últimos se quedarán atrapados en su memoria, no como una metáfora, sino por la pérdida impactada en los sentidos.



Deja un comentario