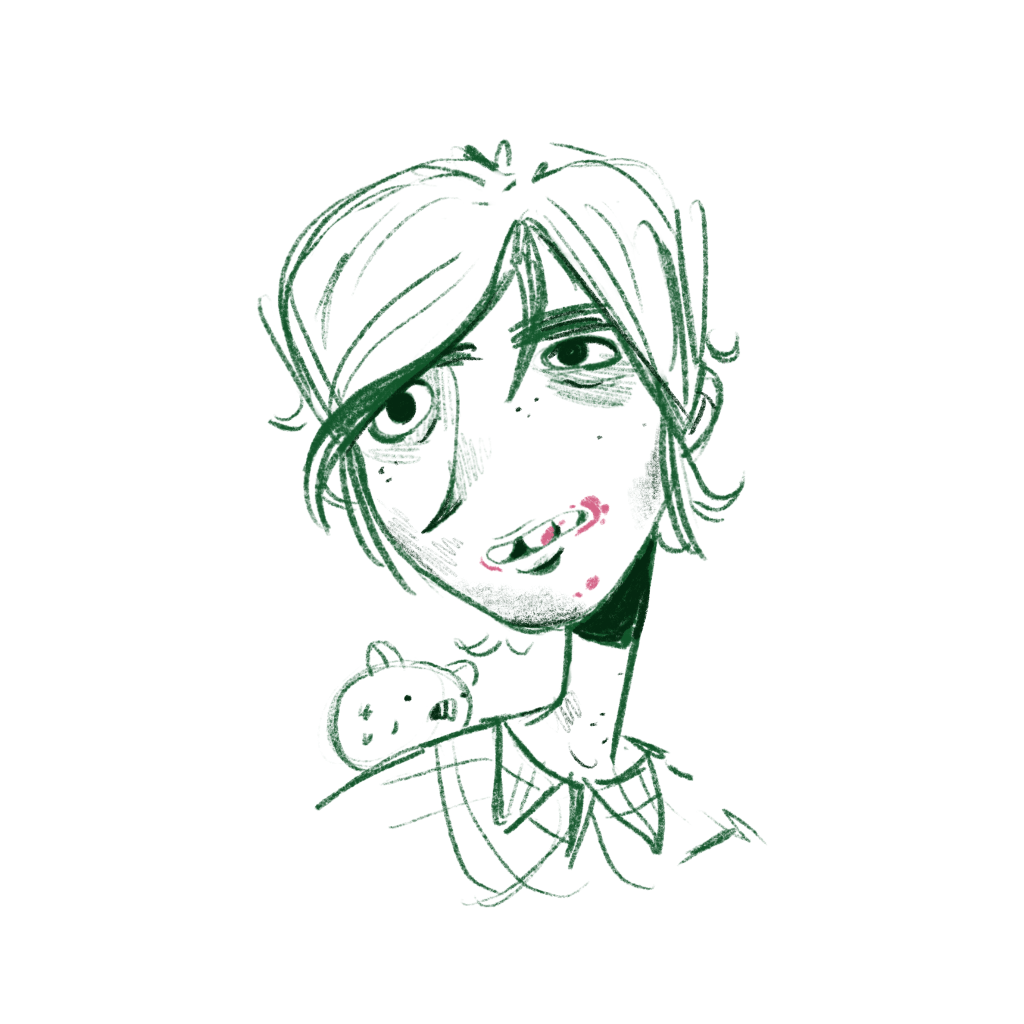
Manuel Hernández Andrés
Acabo de llegar del cementerio. ¡Pobre madre! No ha parado de llorar. Qué expresión de rabia: la cara descompuesta, los ojos enrojecidos y dilatados, los labios huecos e impotentes, hastiada de blancura.
¿Y el padre? También, ¡pobre diablo! Sólo hacía que agarrar a la mujer del brazo para mantenerla separada del níveo féretro. No ha derramado lágrima alguna, no obstante; se lo ha tragado todo. Así son los hombres: unos machotes. Lo peor es que se les queda por dentro, como un cáncer, y les envenena la sangre y al final acaba con uno.
¿Y las condiciones? Lo peor han sido las condiciones: ahogadico. Al menos esto es lo que pensamos las gentes en un principio, cuando vimos a tanta Guardia Civil por el pantano y se corrió la voz de que ya habían encontrado al chiquillo. Luego resultó que no. Presentaba hematomas y no tenía los pulmones encharcados de un ahogado. Lo mataron y luego tirado al agua, ese fue el modus operandi. Además apareció una maleta grande, donde seguro lo habría transportado. Es así, en los pueblos se acaba sabiendo todo.
El niño: nueve añicos. Toda la vida por delante. Otra esperanza truncada. Hace apenas quince días que lo tenía en clase fingiendo ser un ratón: I pretend I’m a little mouse. Aún parece que lo oiga, lo veo con esa expresión de roedor en su cara, el ceño fruncido, los ojicos cerrados, los labios prietos hacia fuera como si te fuesen a dar un beso.
Mi compañera de educación física se ha acercado a su casa a darles el pésame y a estarse un rato con ellos para hacerles compañía. Yo no he querido ir. Demasiados recuerdos. Quizás vea un poco la tele o coma algo, me ha dado hambre el cementerio; total hasta mañana no hay que volver a la escuela. Hoy ha estado bien que se cancelasen las clases, así hemos ido todos al entierro. Pobrecillos, los chiquillos: llorando sin parar mientras hacían fila para depositar la rosa blanca sobre el ataúd blanco. Sus madres, igualmente, descompuestas, pero a la vez contentas, contentas de que no hubiesen sido los suyos.
Vaya que si me acuerdo de la última clase en la que estuvo él. Les escribí en la pizarra la frase que quería que se aprendiesen: I pretend I am… Y me puse a hacer el oso. ¡Grrrrrr! I pretend I am a bear. I pretend I am a BIG bear. ¡Grrrrr! Con el que más se rieron fue con el mono. Sobre todo cuando encorvaba los brazos saltando de arriba abajo y me subí hasta en la silla mientras chillaba como lo haría un simio amenazado. Luego les tocó a ellos. Todos querían hacerlo a la vez. Todos querían mostrarme lo bien que imitaban al dog y al cat, al bird. Hasta que llegó el ratón.
¡Qué bien lo hizo! Sin pretensiones, sin ruido, sin grandes aspavientos. I pretend I am a little mouse… Squeeeeeak. Se me hicieron agua los ojos y todo.
¡Really good, Alex! ¡Really good!
Aquella tarde me lo encontré después de clase. Iba andando por la acera de la calle de Abajo, dándole varadas a una pared de bloques. Le pregunté:
—¿Y tus padres, Alex? ¿No vienen a buscarte?
—Yo ya soy mayor. Voy a casa solo todos los días. Mis padres están en los cochinos. No hay nadie en casa.
—¿Y con quién comes?
—Mi madre me deja algo preparado y yo lo caliento en el microondas. O me hago un bocadillo.
La calle de Abajo estaba desierta. Los abuelos estarían rematando el postre para no hacer tarde a la partida, las madres disponiendo la comida en las mesas para sus criaturas que habían recogido en la puerta del colegio hacía ya un cuarto de hora y a los padres, a los que menos, aún les quedaban un par de horas de trabajo. A los de Alex quién sabe. Dedicándose al engorde de cerdos y a la agricultura, como se dedicaban, eran de los que no tenían horario, ni vacaciones.
—¡Qué bien hiciste el ratoncito en clase!
—¿Le gustó? Es mi animal favorito.
—Los ratones son animales muy agradables.
—Yo en casa tengo un hámster, ¿sabe? Se llama Golfo.
Me produjo risa oír el nombre que le había puesto al hámster y le alabé el gusto.
—¡Qué nombre tan bonito! ¿Se lo pusiste tú?
—Sí.
—Yo también tengo uno en casa. Yo lo llamo Pelusa.
Le mentí. Quería seguirle el juego. Así tendríamos algo en común, un vínculo. No era mi intención que pensase que su hámster no me importaba.
—¿Y cómo es? —me preguntó.
—Es un hámster dorado de Siria.
—Como el mío. El mío también es dorado. Mi prima Juanita tiene uno chino, pero es muy malo. El otro día le mordió en la mano.
—Pelusa no muerde. Él es bueno. Lo coges, te lo pones en la cabeza, en la tripa, en la cara, donde quieras, y no hace nada. Solo cosquillas.
La criatura no paraba de mirar con sus ojos brillantes cómo movía yo mis manos aparentando tener un hámster corriendo por mi cuerpo.
—¿Me lo enseña?
¿Cómo iba a negarle el deseo al niño? No podía quitarle la ilusión; menos, siendo yo su maestro de inglés; menos aún, siendo él mi alumno favorito. Y además cómo lo dijo: con esa inocencia hecha carne, mirándome con esos ojitos marrones y moviendo esos labios tiernos, ligeramente cerrados, dibujando una sonrisa perfecta: ¿Me lo enseña?
—Claro, Alex. Claro que te lo enseño. Y podrás jugar con él también si quieres.
—¿Ahora?
—Bueno, sí, ahora está bien. Mira, espérame aquí mismo. No te muevas.
—Voy a por el coche que lo tengo ahí mismo y nos vamos a ver a Pelusa.
Me eché a correr para coger el Ibiza cuanto antes. Era el momento ideal. Si pasaba alguien tendría que dar explicaciones acerca de dónde llevaba a Alex, el cual vivía a apenas dos manzanas de donde yo lo recogía. Pero bueno, al fin y al cabo yo era su maestro. No iba a ser la primera vez que un niño se montara en el coche de un educador. Este pensamiento me quitó un poco el miedo.
El niño siempre lo pasaba bien conmigo y yo con él. Los otros ya apuntaban maneras, con el oficio de sus padres más presente siempre que los libros, sabiendo que irremediablemente se iban a ver un día de agricultores, de carniceros o de herreros. Alex no era así, Alex era especial. Tímido en el recreo, víctima de los bullies. En clase, en cambio, brillaba con luz propia. Una vez le di un caramelo al terminar las clases porque se había aprendido muy bien las partes del cuerpo: the head, the nose, the eyes... y la canción que las acompañaba. No paraba de decirme que me la quería repetir y qué expresión le daba, qué ímpetu con los brazos, ni la mejor instructora de aeróbic: Head…, Shoulders, Knees and Toes, Knees and Toes…
Lo llevé a casa. Metí el coche en la cochera para que no nos viera nadie. A quién le importa lo que uno haga. Yo sólo quería estar un rato con el niño, hacerme su amigo, verle feliz.
—¿Y Pelusa? ¿Dónde está Pelusa?
Alex estaba ansioso por ver al hámster. ¡Qué niño! ¡Cuánto brío! A decir verdad todos tienen ese poderío que exhalan constantemente por los poros, son como las pilas de los conejitos esos que no paran de moverse. ¡Hay que ver cómo cansan! Uno se levanta fresco, bien dormido, y cuando vuelves a casa por la tarde te han exprimido como a una naranja, te han chupado toda la energía, y hasta la sangre, como vampiros.
—Está dentro, en la cocina.
Se adentró en la casa como si fuese la suya. Lo seguí. Cuando llegó a la cocina miró primero en la encimera y en la fregadera vacía, después en la mesa. Como no vio nada, siguió con los armarios bajos que estaban a su alcance. Pelusa, ¿dónde estás? Pelusa…, Pelusa…, Pelusilla.
—¿Pero dónde está Pelusa? —me preguntó extendiendo los brazos y dibujando con sus labios una mueca de decepción. Qué naturalidad por Dios, era para comérselo.
¿Qué iba a decirle? Que era mentira, que Pelusa no existía, ni había existido nunca. Tuve que seguir mintiéndole.
—Se lo ha debido llevar Julia, la señora que viene a limpiar. Había que asearle la jaula, ayer la tenía muy sucia.
—¿Y dónde vive Julia? ¿Podemos ir a su casa y recoger a Pelusa?
—No, no podemos. Vive muy lejos de aquí, en Bruzual.
Se le borró la alegría de la cara. Tuve que animarlo rápido, inventarme algo, para mantenerlo allí, conmigo.
—¿Quieres helado de fresa?
—Vale.
Hala, ya está. Así son los niños, pasan de una cosa a otra como quien cambia de canal. Yo en cambio no era yo. No podía quitarme su carita de la cabeza.
Saqué del congelador un bote de kilo de helado de fresa con trocitos que había comprado en el Híper. Soy goloso y me priva el helado, sobre todo cuando está bien azucarado y nada ácido. Reconozco que soy laminero, pero con lo que no puedo es con lo ácido: las tartas de limón, por ejemplo, o el Key lime pie que hacía la señora puertorriqueña aquella en Miami donde me hospedé hace ya años, cuando aprendía inglés. Compré igualmente unas uvas de moscatel las Navidades pasadas y las tuve que tirar. No sin decirle un par de palabras antes a la del mercado. ¡Qué sinvergüenza! Vender un producto que ella seguro no se comería, ni regaladas.
—Aquí tienes. ¿Te gusta con sirope?
—¡Me encanta el sirope!
Los ojitos desilusionados empezaban a brillar junto con una sonrisilla que se le escapaba de la comisura de los labios. Le eché bien de sirope por encima de las dos bolas que le había puesto. Alex se abalanzó a darles un lametazo acercando su lengua de perrillo al cuenco antes siquiera de que me diese tiempo a pasarle una cuchara. Se dejó restos de helado que se le derretían por los labios haciendo un reguero hasta la barbilla.
—Alex, mírame. Deja que te limpie.
Le pasé suavemente la yema del dedo por la barbilla arrastrando los restos de helado y me los llevé a la boca. El azucarado sabor, humedecido con su saliva, me produjo un despertar en la parte de abajo. Hacía mucho que no sentía nada igual. Ni con Alicia, aquella novieta que tuve en mi adolescencia, experimenté nunca nada igual. Aún me insinuó una tarde que si no sería que me iban los hombres. Decía que no veía ella que sus besos o caricias me alterasen la sangre como a otros chicos. Pero quién se creía que era. Como su padre era veterinario de carrera, se sentía siempre con el derecho de condescender y opinar sobre los demás. Argumentaba que no era raro, que los animales también se acariciaban, aún siendo del mismo sexo. Ella lo había visto hacer a los perros que le llevaban a su padre. Pero qué gilipolleces dices, golfa, le tuve ya que soltar para contarla en seco y que no siguiera. Así y allí se acabó la cosa. Ya no volvimos a salir más. Gracias que fue discreta después, si no la hubiese matado.
Me senté en el sofá junto a Alex y le ofrecí jugar a algo.
—¿A qué?
—Espera, voy a ver qué tengo y elegimos.
Saqué del armario una vieja maleta donde guardo los juegos de mesa y demás bártulos de profesión.
—¿Qué te parece si jugamos al Pictionary para niños? —le dije.
La idea le pareció estupenda. Alex era todo un artista, el mejor de la clase. Los dibujos de su diccionario ilustrado de inglés eran muy buenos para su edad, trazos precisos y finos, siempre llenos de detalle y color.
Le dejé que empezase él. El tema era ‘En el zoo’, me explicó. Dibujó primero algo parecido a un cuadrúpedo. Empecé a adivinar con ‘león’. Movió la cabeza como que no y siguió dibujando una cola larga. Pensé en ‘ciervo’, pero al no verle los cuernos, y además aquella cola tan larga, se me hacía raro que fuera. Le añadió al cuerpo rayas blancas y negras. Y por fin lo adiviné. Era una cebra.
Me tocó a mí.
—La categoría es ‘Partes del cuerpo’. ¿Estás preparado?
—Sí — chilló entusiasmado, y puso el tiempo.
La palabra que me había tocado era la primera de la lista, la amarilla: ‘ombligo’. Primero dibujé un niño de cuerpo entero, y él dijo ‘niño’. Le dije que sí pero no y seguí dibujando un punto negro en mitad de la tripita. Enseguida gritó ‘¡ombligo, es ombligo!’. Y entonces se quitó la camiseta y me enseñó el suyo: aquella depresión cóncava, tan limpia y tan mona.
Le pregunté que si quería más ice-cream. Tras su inmediata afirmación, le propuse hacer un juego. Le daba más helado con una condición: no podía usar la cuchara para comérselo, sólo los dedos o la lengua. Él accedió ilusionado.
Le puse un poco helado sobre la punta de la nariz. Sacando la lengua hacia arriba como un perrillo intentaba lamerlo pero no llegaba. Enseguida usó la mano para empujarlo. Yo le limpié con un dedo y, después, lo degusté en la boca. La cosa volvió a despertar ahí abajo y sentí un escalofrío en la espalda. Mientras Alex rogaba: Más… Más…
Le pedí que se tumbara y le eché otro poco sobre el ombligo.
—En tu belly button, Alex. Ice-cream en tu belly button.
Con sus deditos se fue llevando el helado a la boca. Me agaché y con la lengua le empecé a lamer el agujerito. Quizás fue la barba, quizás no. ¿Quién sabe? Lo cierto es que el niño se puso nervioso y me retiró la cabeza de su vientre de un empujón.
—Quiero irme a casa —dijo.
—Pero Alex, ¿no quieres más helado?
—No. Quiero irme a casa, le digo.
—Ven aquí, anda. Siéntate. Sigamos jugando.
Intenté agarrarlo de una mano, mas él de un manotazo la retiró y empezó a emitir chillidos envueltos en llanto, como los que emitiría un recién nacido hambriento al que de improviso se le separa del pezón de la madre. ¡De dónde sacaba aquello, aquellos berridos! Me entró pavor; algún vecino podía oírle, quizás mi compañera pasase a verme. Le tapé la boca. El jodido forcejeaba, intentaba zafarse de mí y me lo apreté más. Empezó entonces a dar patadas al aire. Tiró el bote del helado, la maleta y hasta rompió un florero que había sido de mi madre. Lo giré entonces y me eché encima de él para amortiguar sus golpes contra el mullido sofá y que se callara. Mientras tanto, le hablaba al oído:
—Alex, no pasa nada. Tranquilo. Ahora te llevo a casa. Pero tienes que parar. Cálmate.
No sé si le apretujé demasiado o qué, pero llegó un momento en que dejó de moverse. Retiré la mano de su cara y me quité de encima. Ya no lloraba. Le di la vuelta y estaba colorado, como un ratoncito.
¡Pobre Alex!
Esa vez fue la última vez que lo vi antes de ayer, en el velatorio. La sala estaba repleta de gente sentada alrededor del niño rezando el rosario. El pequeño ataúd blanco tenía la tapa levantada y pude vislumbrarlo a través del cristal. Su rostro presentaba un aspecto pálido, entre morado y amarillo, tenía los ojitos cerrados y sus labios los habían maquillado de un ligero rosa que me recordó, no sé por qué, a mi helado de fresa favorito.



Deja un comentario