
José Ramón Guillem García – www.joseguillem.com
Hoy me meto en un charco…
Me pidieron que hablara de la Guerra Civil en la literatura, por una novela que escribí, como si fuera un mapa de bolsillo: doblado en cuatro, con manchas de café que nadie se atreve a limpiar y una ruta que, por más que la sigas, siempre te devuelve a la misma plaza. Me dieron ese mapa y una lupa de juguete; la lupa tenía una etiqueta que decía “uso autorizado” y, al mirarla, descubrí que ampliaba los pliegues pero no las palabras. Empecé a trazar líneas con un bolígrafo que goteaba tinta gris, como si la historia fuera un dibujo técnico que se resiste a ser coloreado, y comprendí que la tarea no era tanto contar como decidir qué pliegues dejar visibles.
La literatura sobre la Guerra Civil funciona así: hay relatos que se presentan con la solemnidad de un parte oficial, con fechas, mapas y nombres que suenan a fichas policiales; son novelas con epígrafes y memorias que vienen con certificados de autenticidad. Y luego están los silencios, esos pasillos sin luz donde los personajes se despojan de epígrafes y se convierten en sombras que nadie quiere reconocer. Esos silencios no son ausencia, son arquitectura: muros que sostienen la casa de la memoria y que, curiosamente, nadie se atreve a derribar porque alguien cobró por construirlos.
Camino por las librerías como quien recorre un mercado de reliquias: puestos ordenados por categorías, vendedores que ofrecen “testimonios” como si fueran antigüedades y editores que pulen las esquinas de los relatos para que brillen en la vitrina. En los estantes hay secciones con rótulos amables: “Testimonios”, “Ensayos”, “Ficción”. Cada libro parece llevar una etiqueta de identidad. Algunos vienen con fotografías en blanco y negro, como si la autenticidad se midiera en la palidez de una imagen. Otros traen prólogos que funcionan como certificados de buena conducta: “Este autor ha sido debidamente autorizado a recordar”. Me sorprende la naturalidad con la que aceptamos que la memoria precise permisos; me sorprende menos que, en la cola de la memoria, haya siempre alguien con un formulario que exige más datos.
Lo que se cuenta suele ser lo que cabe en un informe: batallas, nombres de batallones, cartas que cruzaron la línea del frente y llegaron a su destino con puntualidad administrativa. Lo que se calla, en cambio, es más doméstico y, por eso, más peligroso: la rutina de la espera, el olor a pan quemado en una cocina que no sabe si mañana seguirá siendo cocina, la manera en que una madre aprende a medir la comida en silencio para que el hambre no tenga testigos. La literatura que evita esos detalles prefiere la épica porque la épica es fácil de sellar y archivar; los detalles cotidianos, en cambio, exigen empatía y, sobre todo, tiempo para ser escuchados sin prisas.
A veces me imagino una oficina central de la memoria donde un comité decide qué anécdotas merecen pasar a la sección de “lo contado” y cuáles deben permanecer en “lo callado”. En esa oficina hay un archivista que clasifica los recuerdos con una precisión que roza lo religioso: coloca etiquetas, asigna códigos, y, cuando algo no encaja, lo envía a un depósito subterráneo donde los recuerdos se convierten en objetos inertes. El archivero tiene una libreta donde apunta, con letra firme, la fecha en que alguien dejó de preguntar por su padre. Me parece absurdo, pero lo digo con la misma naturalidad con la que uno anota la hora de entrada en un trabajo que no existe.
La ironía es que la literatura que pretende ser valiente a menudo repite los mismos gestos de la administración: solemnidad, protocolos, declaraciones juradas de autenticidad. Se publican libros que prometen “decir la verdad” y, al final, la verdad viene empaquetada en frases hechas, en metáforas aprobadas por un comité de estilo. Yo busco, en cambio, esos pasajes donde la verdad se disfraza de nimiedad: un zapato olvidado en un patio, una carta sin remitente, el sonido de una radio que se apaga de repente. Esos fragmentos son los que resisten la limpieza de los prólogos porque no piden permiso para existir.
Hay, además, una literatura que calla por omisión: la que evita nombrar a los vivos que aún respiran con el nombre de la vergüenza. Es un silencio que no es heroico sino práctico; se calla para no molestar, para no perder subvenciones, para no complicar la vida en un pueblo donde todos comparten la misma panadería y la misma memoria selectiva. Ese silencio es un contrato tácito entre vecinos y editores, entre nietos y editores, entre historiadores y oficinas de archivo. Es un silencio que huele a café rancio y a papeles sin sellar.
No quiero idealizar la confesión literaria como si fuera una terapia gratuita. La literatura también puede ser cómplice: hay novelas que convierten el horror en espectáculo y memorias que se venden como reliquias en mercadillos de la nostalgia. Pero tampoco quiero caer en la trampa de la denuncia fácil: señalar la complicidad es cómodo cuando se hace desde la distancia, con la seguridad de quien no tiene que volver a la cola del archivo. Prefiero la incomodidad de los detalles, la molestia de las pequeñas verdades que no encajan en los formularios.
Escribir sobre lo que se calla exige, por tanto, una práctica casi clandestina: leer entre líneas, prestar atención a los silencios, anotar las cosas que nadie considera noticia. Es un trabajo de detective doméstico, de oficinista desobediente que deja una nota en el expediente: “Aquí hay algo que no cuadra”. Y luego, con la misma naturalidad con la que uno firma una hoja de reclamaciones, convertir ese “algo” en una frase que resista la limpieza de los prólogos.
Al final, la literatura sobre la Guerra Civil es un mapa con zonas señaladas y otras tachadas. No se trata de descubrir una verdad única —esa es la ilusión de los sellos oficiales— sino de multiplicar las voces hasta que el mapa deje de ser un plano y se convierta en un territorio donde quepan las contradicciones. No espero que la literatura lo arregle todo; no creo en las novelas como máquinas de justicia. Pero sí creo en su capacidad para abrir una puerta que, hasta ahora, muchos han preferido mantener cerrada con llave y con excusas.
Salgo de la librería con un libro bajo el brazo y un formulario en el bolsillo que no recuerdo haber rellenado. En la calle, un hombre vende paraguas que no protegen de la lluvia sino de la memoria: los abre y, en lugar de gotas, caen papeles con nombres que nadie reclama. Me detengo, miro el cielo y pienso que la única manera de leer la Guerra Civil es aceptar que siempre habrá páginas que no se lean y silencios que no se rompan; y que, aun así, seguir leyendo es un acto de resistencia tan absurdo como necesario. Aprender a escuchar los pliegues del mapa me parece, por ahora, una buena forma de empezar.
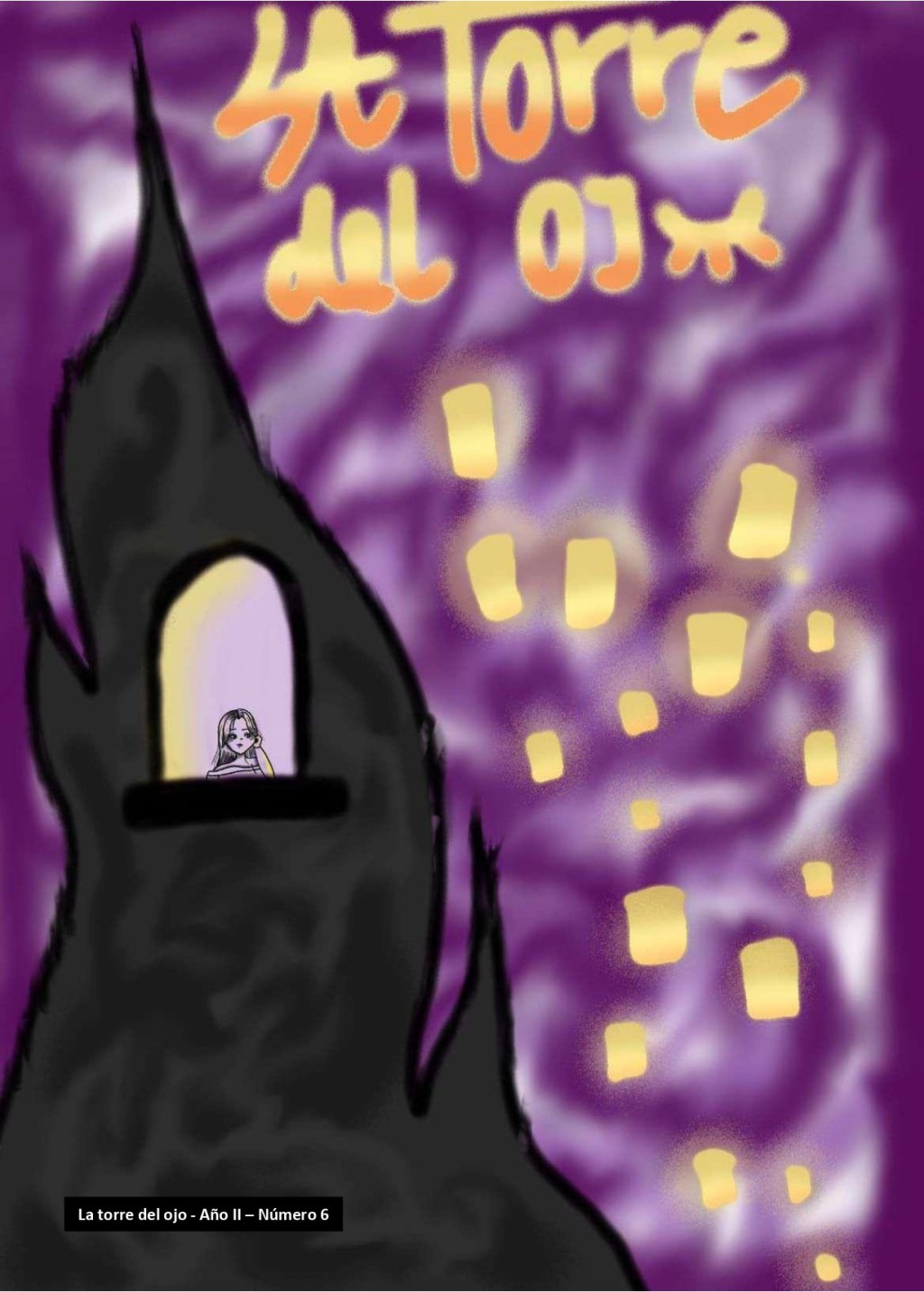


Deja un comentario